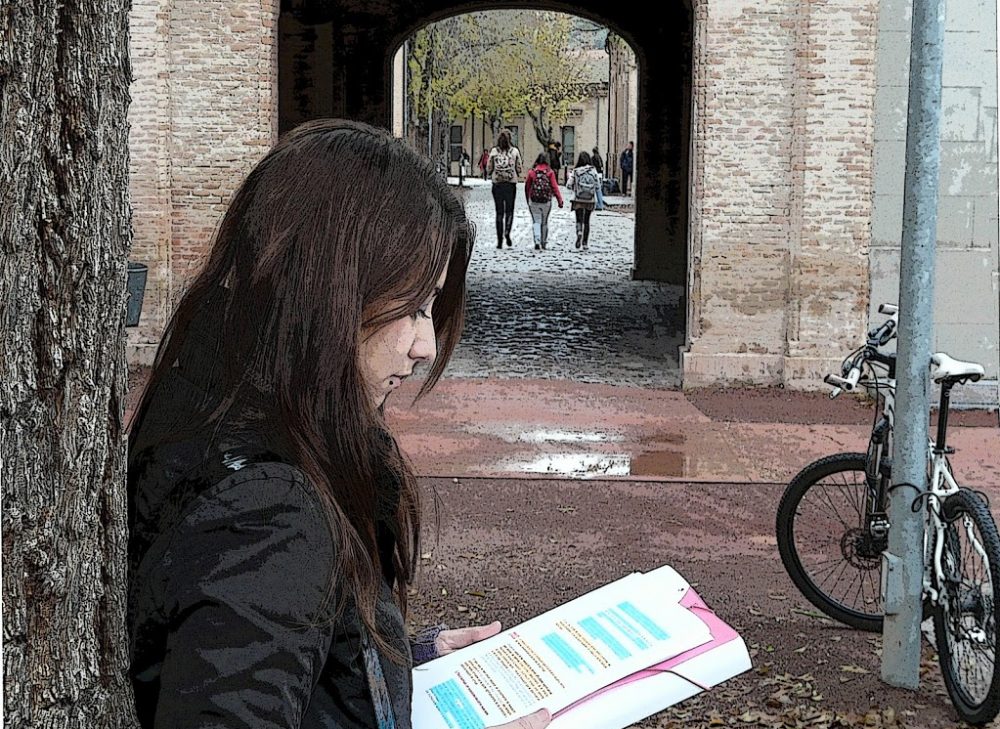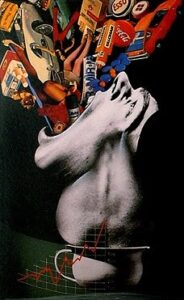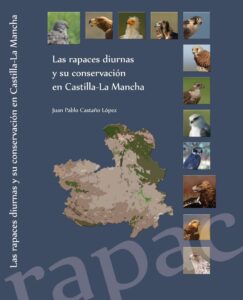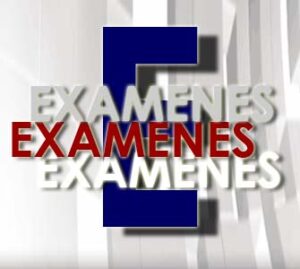LA EDUCACIÓN COMPROMETIDA
Por: Rafael González Jiménez
1. El fracaso educativo.
De vez en cuando salta con especial intensidad a los medios el tema de la educación. La mayoría de las veces para manifestar su fracaso, ante determinadas noticias como pueden ser los sucesivos informes PISA, la última gamberrada o el último botellón con batalla campal incluida, la brutal agresión a un mendigo, el maltrato continuado a unos padres acobardados e impotentes o la espeluznante violación y asesinato de alguna criatura. Se dice entonces que a dónde van nuestros jóvenes, que estas cosas no pasaban antes y que cuál es la educación que los chavales están recibiendo por parte de sus padres y maestros a la vista de conductas tan desviadas y asociales.
A mí, sin embargo, me resulta chocante que estas mismas quejas no se expresen a raíz de otros comportamientos, individuales y/o grupales, igual o más escandalosos. Por ejemplo las desigualdades indecentes que condenan a la exclusión y la pobreza a casi la mitad del género humano; el hecho de que seis millones de niños mueran cada año en el mundo de hambre o desnutrición; las guerras desatadas por nacionalismos, enfrentamientos étnicos o inconfesables intereses imperialistas y económicos; las descarnadas y sucias luchas entre las formaciones políticas y sus líderes, más preocupados de alcanzar o conservar el poder que de solucionar los problemas de los ciudadanos; el derroche energético y el consumo desaforado de recursos naturales, alimentos y productos manufacturados en una parte del mundo, capaz de comprometer la subsistencia de las generaciones futuras.., y tantas y tantas situaciones que, sobre el (mal) funcionamiento del mundo, podríamos traer a colación y ante las cuales tendríamos que preguntarnos: ¿Los adultos que, por acción u omisión, son responsables de estos desastres –y que, por cierto, fueron “educados” hace ya años, cuando había ese mayor respeto, control y autoridad que tantos añoran- no están demostrando también el fracaso de la (“su”) educación?
2. Aclarando algunas cuestiones.
Hay algo que tiene que orientar siempre nuestras reflexiones en este tema: tener claro cuál es el objetivo básico de la educación. Para mí resulta evidente: el desarrollo integral de la persona –en el plano ético, intelectual, afectivo-social, físico-saludable, de la sensibilidad artística..- y de la sociedad en que esas personas se insertan hacia los valores universales (justicia, libertad, igualdad, paz, fraternidad, respeto y sostenibilidad del medio ambiente…) y la promoción de los derechos humanos. Desde esta perspectiva es incuestionable que la educación viene fracasando desde los albores de la humanidad, por más que haya que reconocer los esfuerzos y sacrificios de tanta gente que, también a lo largo de la historia humana, ha puesto lo mejor de su trabajo y su vida en este empeño.
La siguiente cuestión que deberíamos aclarar es la de los agentes educativos: ¿Quién debe educar? Es obvio que los educadores más directos deben ser los padres y los profesionales docentes. Pero, como muy bien señala José Antonio Marina, “…la educación es cosa de toda la tribu”. Los políticos y otros agentes sociales, las instituciones públicas, los medios de comunicación, los ciudadanos de a pié.., y desde luego los propios educandos cuando alcanzan un cierto nivel de desarrollo, tienen que colaborar igualmente en la consecución o acercamiento a ese objetivo básico que se enunciaba en el párrafo anterior. Todo el mundo -en mayor o menor grado, en uno u otro ámbito- tiene determinadas responsabilidades educativas que debe aceptar y desempeñar antes de lamentarse de la situación.
Con estas cosas claras y suficientemente conocidas y aceptadas por todos, podemos abordar otras cuestiones prácticas: los recursos humanos, económicos y materiales que se van a dedicar a educación; el pacto político y social necesario para evitar los continuos cambios de leyes, criterios y programas según el partido político que ocupe el poder; el diseño de los currículos de cada etapa, los sistemas de evaluación y promoción, las formas organizativas de los centros docentes, las políticas de personal.., etcétera.
3. Un poco de coherencia.
El objetivo fundamental de la educación, tal como se ha definido en el punto anterior, es poco probable que pueda ser cuestionado por nadie; no, al menos, en su formulación teórica. Ahora bien, es seguro que el camino que debería conducirnos a esa meta se ha desdibujado hace tiempo por falta de tránsito. El sistema social de valores que preconizan las constituciones democráticas, los ordenamientos jurídicos de países que se consideran avanzados como el nuestro, los códigos deontológico de ciertas profesiones y, desde luego, las leyes educativas fundamentales, se han ido convirtiendo poco a poco en papel mojado. De ahí la enorme distancia que se viene dando entre lo que es y lo que debería ser, entre lo formulado y lo practicado, entre lo escrito y lo vivido…
Estas incoherencias no pueden dejar de causar desconexiones y desgarros, capaces, a su vez, de provocar daños más o menos importantes en los individuos menos formados y más débiles (o en los más sensibles), como pueden ser los niños, adolescentes y jóvenes, usuarios principales del sistema educativo que aún no han desarrollado esa capacidad de adaptación –tal vez deberíamos decir mejor: ese nivel de hipocresía y disimulo- que nos caracteriza a los adultos y que nos permite aceptar situaciones, prácticas y conductas completamente inaceptables desde la perspectiva de los principios éticos y los valores universales que decimos aceptar y defender.

Yo creo que el fracaso de la educación no está representado por los Informes PISA; ni por el abandono prematuro de los estudios reglados por parte de tantos alumnos; ni por las conductas socialmente reprobables de jóvenes y adolescentes… El fracaso educativo tiene que ver más, a mi juicio, con esa absoluta contradicción entre los principios y las realidades que todos hemos ido aceptando y permitiendo hasta niveles insoportables. ¿Qué fuerza moral puede tener una sociedad que deja campar a sus anchas a la economía más obscena y depredadora, la corrupción e indecencia política, el robo descarado que practican los grandes banqueros y los magos de las finanzas, el continuo atentado contra la naturaleza que pone en peligro la supervivencia humana.., para exigir a los más jóvenes responsabilidad, respeto y sometimiento a la autoridad de sus mayores? En definitiva, el fracaso no es sólo educativo; es un fracaso social, general, que pone rotundamente de manifiesto la inviabilidad de un modelo, de un sistema.
4. El reto de una educación para el futuro.
Quisiera dejar claro que lo dicho hasta ahora no exime de sus obligaciones a los actores involucrados en el proceso educativo –que, en mayor o menor medida, somos todos, como antes se apuntaba-. Por el contrario, exige de dichos actores un mayor esfuerzo y compromiso. Principalmente en el sentido de que la educación debe ser un proceso hacia fuera y, simultáneamente, también hacia dentro. Todos educamos, en mayor o menor medida y de forma más o menos consciente, pero también todos nos educamos. Y, naturalmente, no lo hacemos sólo con la palabra, con los enunciados que intentamos transmitir, sino, más que nada, con nuestros comportamientos y nuestra vida.., es decir, con lo que somos profunda y realmente.
Pero centrémonos ahora en los educadores por excelencia, padres y madres, maestros y maestras. ¿Qué condiciones serían necesarias en ellos, refrendadas a su vez por el sistema educativo, para g
arantizar un cierto éxito en su labor educadora? Las más importantes, a mi juicio, serían las siguientes:
· Consciencia clara de la importancia y trascendencia de esa labor, así como responsabilidad a la hora de ejercerla; una responsabilidad que incluye: dotarse permanentemente de la mejor formación personal y profesional (psicopedagógica, didáctica, cultural…); estar dispuesto a aceptar las exigencias que el trabajo educativo conlleva; ser consciente de la condición de “modelo” que representamos para los niños (y, por ello, hacer presentes en nuestro comportamiento y en nuestra vida aquellos valores y actitudes que nos esforzamos en transmitir).., etcétera.
· Saber qué tipo de personas queremos formar y en qué mundo queremos que vivan; lo que equivale a decir que el educador debe poseer una ideología, es decir, una idea sobre la construcción del mundo, los seres que lo habitan, las relaciones entre ellos…
· Tener el mayor control psicoafectivo personal: es decir, dominar las propias pulsiones, sentimientos y emociones de manera que no perturben la labor educativa. Junto a ello esforzarse en adquirir y consolidar aquellos rasgos de personalidad que pueden favorecer dicha labor: alegría y optimismo, confianza en el ser humano, empatía (capacidad de situarse en el lugar del otro), interés por el mundo de los niños y los jóvenes, sensibilidad, creatividad, autoridad personal (no la otorgada por ninguna instancia superior, sino la ganada desde la coherencia, el compromiso, la entrega y la perseverancia en el trabajo).., etcétera.
· Mantener un cierto nivel de compromiso y activismo social, ya que si tendemos a la construcción de una sociedad impregnada de determinados principios y valores, resultará lógico y coherente luchar por ella; compromiso que además influirá en niños y jóvenes más que cualquier discurso, habida cuenta de ese indiscutible modelaje que el educador, lo quiera o no, ejerce sobre sus educandos.
Creo que estas condiciones o cualidades resultan obvias a la hora de llevar a cabo un trabajo educativo de calidad. Pero también podemos constatar que cada vez son más difíciles de encontrar. Y no debemos extrañarnos de ello, ya que, de forma imparable, las personas y sus necesidades van siendo desplazadas del centro de las intenciones y preocupaciones de quienes gobiernan el mundo para ser sustituidas por los nuevos ídolos contemporáneos: el mercado, el crecimiento sin fin, el beneficio económico, el dinero… Interesa mucho más que la construcción de las personas y sus vínculos sociales –los objetivos prioritarios de la educación, como antes comentábamos- la construcción de oportunidades de negocio para unos cuantos privilegiados. Y así es ciertamente difícil plantear siquiera la cuestión educativa con un mínimo de profundidad y perspectiva.
Pero hay que seguir intentándolo.., por lo mucho que nos jugamos en ello.
 Cada vez es más patente entre la sociedad, la necesidad de proteger y cuidar su patrimonio verde y el medio ambiente. La pieza esencial para construir una sociedad respetuosa y consecuente con el medio es la educación. Los niños son el mañana y su comportamiento en los distintos aspectos de la vida depende de la formación, y por qué no, también de la formación ambiental.
Cada vez es más patente entre la sociedad, la necesidad de proteger y cuidar su patrimonio verde y el medio ambiente. La pieza esencial para construir una sociedad respetuosa y consecuente con el medio es la educación. Los niños son el mañana y su comportamiento en los distintos aspectos de la vida depende de la formación, y por qué no, también de la formación ambiental.